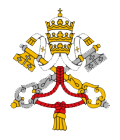PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL INTERRELIGIOSA
CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA PROMULGACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONCILIAR
"NOSTRA AETATE"
Plaza de San Pedro
Miércoles 28 de octubre de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las audiencias generales hay a menudo personas o grupos pertenecientes a otras religiones; pero hoy esta presencia es del todo especial, por recordar juntos el 50º aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia católica con las religiones no cristianas. Este tema ocupaba un lugar central para el beato Papa Pablo VI, que en la fiesta de Pentecostés del año anterior al final del Concilio había instituido el Secretariado para los no cristianos, hoy Consejo pontificio para el diálogo interreligioso. Expreso por eso mi gratitud y mi calurosa bienvenida a personas y grupos de diferentes religiones, que hoy han querido estar presentes, especialmente a quienes vienen de lejos.
El Concilio Vaticano ii fue un tiempo extraordinario de reflexión, diálogo y oración para renovar la mirada de la Iglesia católica sobre sí misma y sobre el mundo. Una lectura de los signos de los tiempos con vistas a una actualización orientada por una doble fidelidad: fidelidad a la tradición eclesial y fidelidad a la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. De hecho Dios, que se ha revelado en la creación y en la historia, que ha hablado por medio de los profetas y de forma plena en su Hijo hecho hombre (cf. Heb 1, 1), se dirige al corazón y al espíritu de cada ser humano que busca la verdad y las vías para practicarla.
El mensaje de la declaración Nostra aetate es siempre actual. Recuerdo brevemente algunos puntos:
— La creciente interdependencia de los pueblos (cf. n. 1);
— la búsqueda humana de un sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, preguntas que siempre acompañan nuestro camino (cf. n. 1);
— el origen común y el destino común de la humanidad (cf. n. 1);
— la unicidad de la familia humana (cf. n. 1);
— las religiones como búsqueda de Dios o del Absoluto, en las diferentes etnias y culturas (cf. n. 1);
— la mirada benévola y atenta de la Iglesia a las religiones: ella no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de bello y verdadero (cf. n. 2);
— la Iglesia mira con estima a los creyentes de todas las religiones, apreciando su compromiso espiritual y moral (cf. n. 2);
— la Iglesia, abierta al diálogo con todos, es al mismo tiempo fiel a la verdad en la que cree, comenzando por la verdad de que la salvación que se ofrece a todos tiene su origen en Jesús, único salvador, y que el Espíritu Santo actúa como fuente de paz y amor.
Son muchos los eventos, las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas de estos últimos cincuenta años, y es difícil recordarlos todos. Un hecho particularmente significativo fue el encuentro de Asís del 27 de octubre de 1986. Este fue querido y promovido por san Juan Pablo ii, quien un año antes, es decir hace treinta años, dirigiéndose a los jóvenes musulmanes en Casablanca deseaba que todos los creyentes en Dios favorecieran la amistad y la unión entre los hombres y los pueblos (19 de agosto de 1985). La llama, encendida en Asís, se extendió por todo el mundo y constituye un signo permanente de esperanza.
Una especial gratitud hacia Dios merece la auténtica transformación que ha experimentado en estos 50 años la relación entre cristianos y judíos. Indiferencia y oposición se han transformado en colaboración y benevolencia. De enemigos y extraños nos hemos convertido en amigos y hermanos. El Concilio, con la declaración Nostra aetate, trazó la vía: «sí» al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo; «no» a cualquier forma de antisemitismo y condena de toda injuria, discriminación y persecución que se derivan. El conocimiento, el respeto y la estima mutua constituyen el camino que, si bien vale en modo peculiar para la relación con los judíos, vale análogamente también para la relación con las otras religiones. Pienso de modo particular en los musulmanes, que —como recuerda el Concilio— «adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres» (Nostra aetate, 3). Estos se refieren a la paternidad de Abraham, veneran a Jesús como profeta, honran a su Madre virgen, María, esperan el día del juicio, y practican la oración, la limosna y el ayuno (cf. ibid).
El diálogo que necesitamos no puede ser sino abierto y respetuoso, y entonces se revela fructífero. El respeto recíproco es condición y, al mismo tiempo, fin del diálogo interreligioso: respetar el derecho de otros a la vida, a la integridad física, a las libertades fundamentales, es decir a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y religión. El mundo nos mira a nosotros los creyentes, nos exhorta a colaborar entre nosotros y con los hombres y las mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna religión, nos pide respuestas efectivas sobre numerosos temas: la paz, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis ambiental, la violencia, en particular la cometida en nombre de la religión, la corrupción, la degradación moral, la crisis de la familia, de la economía, de las finanzas y sobre todo de la esperanza. Nosotros creyentes no tenemos recetas para estos problemas, pero tenemos un gran recurso: la oración. Y nosotros creyentes rezamos. Tenemos que rezar. La oración es nuestro tesoro, a la que nos acercamos según nuestras respectivas tradiciones, para pedir los dones que anhela la humanidad.
A causa de la violencia y del terrorismo se ha difundido una actitud de sospecha o incluso de condena de las religiones. En realidad, aunque ninguna religión es inmune al riesgo de desviaciones fundamentalistas o extremistas en individuos o grupos (cf. Discurso al Congreso de EE.UU., 24 de septiembre de 2015), es necesario mirar los valores positivos que viven y proponen y que son fuentes de esperanza. Se trata de alzar la mirada para ir más allá. El diálogo basado en el respeto lleno de confianza puede traer semillas de bien que se transforman en brotes de amistad y de colaboración en muchos campos, y sobre todo en el servicio a los pobres, a los pequeños, a los ancianos, en la acogida de los migrantes, en la atención a quien está excluido. Podemos caminar juntos cuidando los unos de los otros y de la creación. Todos los creyentes de cada religión. Juntos podemos alabar al Creador por habernos dado el jardín del mundo para cultivar y cuidar como un bien común, y podemos realizar proyectos compartidos para combatir la pobreza y asegurar a cada hombre y mujer condiciones de vida dignas.
El Jubileo extraordinario de la Misericordia, que está ante nosotros, es una ocasión propicia para trabajar juntos en el campo de las obras de caridad. Y en este campo, donde cuenta sobre todo la compasión, pueden unirse a nosotros muchas personas que no se sienten creyentes o que están en búsqueda de Dios y de la verdad, personas que ponen al centro el rostro del otro, en particular el rostro del hermano y de la hermana necesitados. Y la misericordia a la cual somos llamados abraza a toda la creación, que Dios nos ha confiado para ser cuidadores y no explotadores, o peor todavía, destructores. Debemos siempre proponernos dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado (cf. Enc. Laudato si’, 194), empezando por el ambiente en el cual vivimos, por los pequeños gestos de nuestra vida cotidiana.
Queridos hermanos y hermanas, en lo referente al futuro del diálogo interreligioso, la primera cosa que debemos hacer es rezar. Y rezar los unos por los otros: ¡somos hermanos! Sin el Señor, nada es posible; con Él, ¡todo se vuelve posible! Que nuestra oración —cada uno según la propia tradición— pueda adherirse plenamente a la voluntad de Dios, quien desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tal, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad.